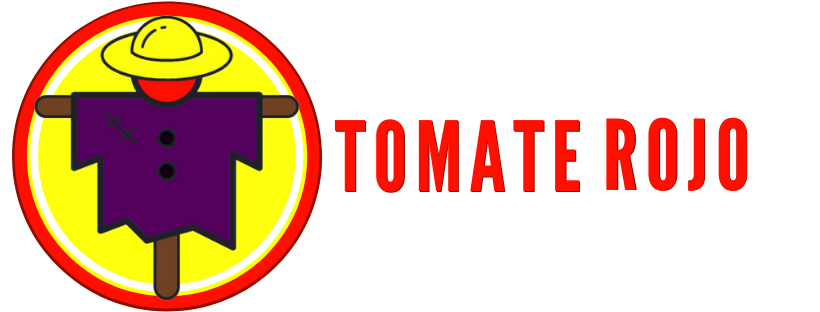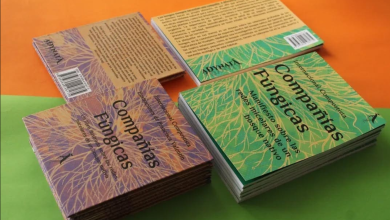Juan Pablo Lepore (37) es un documentalista argentino. Su trabajo se caracteriza por la crítica a un modelo que “está padeciendo una etapa terminal, un capitalismo salvaje que se está llevando el mundo por delante”. Se considera sí mismo un defensor de los derechos humanos de las generaciones futuras y no tiene reproche en mencionar que lo suyo es un cine militante de las nuevas formas de mundo posible.
El 24 de agosto de 2017 se estrenó Agroecología en Cuba, el último trabajo documental de Juan Pablo Lepore y Nicolás van Caloen, en el cine Gaumont de Buenos Aires, Argentina. Este documental invita a pensar en la agroecología como opción y necesidad en la construcción de soberanía alimentaria, tomando la experiencia de Cuba como referente mundial e invitando a pensar que otro tipo de campo es posible.
Lepore estuvo proyectando este documental durante agosto y septiembre de este año en una ambiciosa gira por 13 ciudades del centro y sur de Chile que comenzó en Santiago, tras su presentación en el Sanfic (Santiago Festival Internacional de Cine), para luego presentarlo en universidades, juntas de vecinos y lugares ciudadanos de ciudades como Teno, Constitución, Talca y Linares, entre otras.
En conversación con Tomate Rojo el documentalista argentino cuenta sobre el devenir de su trabajo, el rol del cine como herramienta para la reflexión crítica y su visión sobre el neoliberalismo en Latinoamérica. A su vez, resalta la importancia del trabajo colectivo en la producción cinematográfica, razón que lo llevó en 2010 a fundar junto a Nicolas van Caloen el Colectivo Documental Semillas.
¿Qué te llevó a realizar un documental sobre Cuba y su desarrollo de la agroecología?
“La agroecología se pudo llevar a cabo en Cuba en el contexto de la caída de la URSS y del bloqueo de EEUU, lo que dejó al país sumido en una crisis de seguridad alimentaria que es justamente lo que le ocurre a todos los países que exportan con esa metodología de ver a la tierra como un commodity. Entonces, les ocurre la dependencia y en el caso de Cuba, un cerco.
Así, la recuperación de los saberes de ecólogos y de ingenieros agrónomos que estaban más avocados a otro tipo de agricultura, tomados por el Estado cubano cambiaron la forma de relacionarse con la producción y la tierra con una visión, digamos, holística de lo que es la producción agraria. Fue una política a nivel nacional resultado del empoderamiento y del coraje del pueblo que pudo levantarse de tantas dificultades”.
El caso de Cuba es bastante paradigmático, posicionándolo en el siglo XX, donde el Estado logra generar las condiciones para un desarrollo nacional de la agroecología. Sin embargo, hoy es el Estado el que vulnera esa soberanía de los pueblos, entonces ¿qué rol cumpliría el Estado en los tiempos de hoy en un eventual camino hacia la soberanía alimentaria de los pueblos?
“Bueno, me parece que en el caso cubano del período especial hubo una cuestión que trascendía al Estado o al gobierno, ya que era el pueblo mismo el que necesitaba tener alimentos rápidamente y en un Estado revolucionario esa idea no tuvo ningún conflicto de interés como suele pasar en los Estados capitalistas.
El Estado en este caso eran todos los que estaban en este estado de urgencia y necesidad y que pudieron trascender de una forma organizada y planificada a la problemática en muy poco tiempo. Este documental rescata este logro mundial, sabiendo que hoy en día el mundo está yendo como un tren sin frenos a este escenario de padecimiento, que ya lo es, pero digamos que tiende a acrecentarse todo el tiempo.
Entonces, vemos la necesidad de hacer un cambio para revertir y no pasar este punto de no retorno. La tarea es hoy y es por eso que hacemos todos los esfuerzo posibles desde esta trinchera comunicacional para llegar a trasladar esta idea, que pueda ser multiplicable y que pueda debatirse con la necesidad y la seriedad que convoca”.
El documental hace también, en ese sentido, una crítica al poder de las trasnacionales que ha imposibilitado ese otro mundo posible.
“Si, tiene una construcción en ese sentido, de poder comunicar las formas tan eficiente que resultan de las cadenas cortas de comercialización, con los productores vendiéndole directamente al consumidor. Eso es algo que no se está usando y ahí vemos como los precios se van a las nubes y en ese sentido, uno está invirtiendo en una cadena que no le conviene nadie.
Ahí es donde se puede pensar en la necesidad y la urgencia de generar estos circuitos cortos donde la gente pueda tener acceso local a productores que son sus mismo vecinos, conocer cuál es el modelo de producción que usan, y se va generando otra cosa, algo que tiene que ver más con lo comunitario y con lo familiar que con la idea del negocio.
Porque ver a la tierra como algo sin vida en el que hay que eliminar absolutamente todo menos el producto, es una concepción de relacionarse que tiene que ver más con la guerra que con la vida. En esa construcción del territorio vemos que hay una deshumanización: todo se trata de matar y de destruir, que es justamente lo que se hace con las malezas, las plagas y con todos los microorganismos que enriquecen el suelo y que hacen que la tierra tenga vida.
Ese es el sentido que disputamos: pensar que la tierra es otra cosa y que podamos crecer con ella desde el respeto, con armonía y desde la posibilidad hacia un mundo habitable en los próximos años. Esta idea me cega todo el tiempo por la urgencia y por la necesidad que convoca”.
Campesinas y campesinos
Debido a su labor documental y su empecinado esfuerzo en la difusión de las experiencias comunitarias y campesinas, Lepore ha viajado por distintos países de América Latina documentando estos procesos. A través de sus viajes ha conocido de cerca experiencias como el MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra) en Brasil, experiencias de retorno al campo en Argentina, Bolivia y comunidades indígenas en Canadá.
En la actualidad, junto con el Colectivo Semillas, se encuentra preparando La vuelta al campo, documental que pretende comunicar estas experiencias de repoblamiento de “los viejos centros que han quedado abandonados como lugares sacrificados por el neoliberalismo, espacios que de otra forma quedan supeditados a los intereses corporativos multinacionales”, disputas territoriales que han marcado el desarrollo de nuestro continente.
¿Cómo vinculas el trabajo audiovisual con el conocimiento campesino, con la agroecología y el campo latinoamericano?
“Uno va aprendiendo todo el tiempo, nos vamos nutriendo de lo que son las diferentes visiones, formas y metodologías de estar con el espacio, de habitar los territorios y las formas colaborativas de cómo trabajar en conjunto.
A veces hay mucho desconocimiento del sistema mismo en torno a lo que son las formas de generar la riqueza. En este sentido, armamos a través del cine comunitario momentos de análisis para poder pensar y debatir como un gran colectivo humano.
En el marco de esta gira de 13 fechas que hicimos, el documental ha estado acompañado por la discusión en torno al TPP11, que viene a dilapidar derechos campesinos y a fortalecer este neoliberalismo salvaje que está depredando los territorios vorazmente y digamos que si no construimos una alternativa concreta, todo va a seguir sucediendo de la misma forma, ¿no?
Creo que estos debates giran en torno a las cuestiones urgentes tanto en Chile como en la Argentina, porque de alguna manera somos pueblos que estamos padeciendo lo mismo. En ese sentido, en el diálogo y el debate uno puede aprender también sobre otras situaciones y ver más allá de los problemas actuales”.
…el capitalismo en general, no es inmodificable, no hay ninguna realidad que no pueda transformarse en algo mejor…
¿Cómo es el trabajo colectivo para denunciar y visibilizar temáticas como las que afectan al campo, a los campesinos y campesinas?
“Yo creo que tiene que ver con una canalización de energías para ir tejiendo una línea en común que pueda fortalecer los procesos que, de esta forma colectiva de conciencia, puedan aportar a mejorar el mundo, que en este momento está padeciendo un capitalismo salvaje que se está llevando el mundo por delante. En ese marco hacemos un poco de cine que tiende a generar debates sobre este modelo de producción y los esquemas extractivistas.
El trabajo colectivo es fundamental para que todas esas series de visiones y perspectivas puedan llegar a la mayor cantidad de gente posible que pueda pensar que este modelo, el capitalismo en general, no es inmodificable, no hay ninguna realidad que no pueda transformarse en algo mejor y eso es un poco hacia lo que apunta el colectivo”.
Las denuncias que han hecho con sus anteriores documentales, son totalmente aplicables a la realidad chilena. Sin ir más lejos en Paine, por ejemplo, existe una fuerte presencia del agronegocio y los pesticidas… ¿has podido ver en América Latina una alternativa y experiencias que apunten hacia esa otra forma de relación con el territorio?
“Si totalmente, vemos que esta forma alternativa a lo que es la imposición de las multinacionales, como Bayer-Monsanto, es una tarea urgente que nos demanda todo el tiempo y la energía creativa para poder pensar más allá de la masacre sistemática que se está realizando hoy en día.
En Argentina vemos a los niños con malformaciones, los canceres, abortos espontáneos que suceden diariamente producto de los pesticidas, que es un sistema que no para nunca. Entonces, en ese marco, en Chile, el TPP11 va a ser una ampliación de todos esos derechos empresariales, de todas esas libertades de mercado que van a transformar a Chile peor aún de lo que está.
Entonces está la idea de poder ver más allá y justamente Cuba, con la agroecología y la agricultura urbana y suburbana, va generando una idea nacional de cómo esto se puede llevar a cabo generando las interacciones necesarias entre las comunidades, las universidades, los institutos de formación y el pueblo en su conjunto; en la tarea concreta de generar la soberanía alimentaria, la independencia alimentaria”.
¿Cómo entiendes y haces la diferencia entre la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria?
“Bueno, me parece que ese es un debate muy necesario para pensar en la independencia alimentaria. El poder de soberanía que tienen los pueblos en la generación de los alimentos y todos sus nutrientes, correlacionado con la salud y el bienestar social, son derechos humanos, la gente necesita comer. Son cuestiones que no pueden ser privatizadas, es como el aire.
En ese marco, es de mucha importancia rescatar todos esos saberes ancestrales, los que existían antes de que el mercado pusiera sus garras y nos hiciera dependientes de su modelo de acumulación de riquezas.
Entonces, plantear la soberanía alimentaria es liberar gran parte de lo que puede ser considerado los DDHH más básicos, más urgentes. Necesitamos generar estas transformaciones para poder llegar a otro modelo lo más rápido posible, sabemos que debemos poner todas las energías en esa transición porque el planeta está yendo al desastre”.
Para finalizar, ¿qué importancia tiene hoy en día posicionarse políticamente como comunicador en estos tiempos tan urgentes?
“El cine tiene un poder de generar esos encuentros, a través de la película, que se termina de completar en el espectador. Vemos al espectador como un protagonista de esa realidad, como también un militante que lleva en sí otro mundo, otra concepción del mundo.
En la comunicación vemos hoy en día al cine como un lugar del entretenimiento y de la dispersión para dejar de pensar en las jornadas laborales tan extensas. Uno va al cine para no pensar, para olvidarse de todo. Nosotros hacemos todo lo posible con las películas para hacer del cine un lugar para pensar, creer y cocrear entre todo el pueblo esto que consideramos es tan urgente y necesario”.
Agroecología en Cuba (2017) es el cuarto largometraje dirigido por Juan Pablo Lepore que se estrenó en los espacios INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales) de Argentina. Sus trabajos anteriores son Sin patrón: una revolución permanente (2014), La jugada del peón: el agronegocio letal (2015) y Olvídalos y volverán por más: megaminería y neoliberalismo (2016).
A su vez, se puede encontrar estos documentales en el canal de Youtube del colectivo, junto con material adicional y series webs sobre el agronegocio y sus alternativas.
Revisa aquí el teaser de La vuelta al campo, un nuevo documental que preparan Juan Pablo Lepore y el Colectivo Documental Semillas.